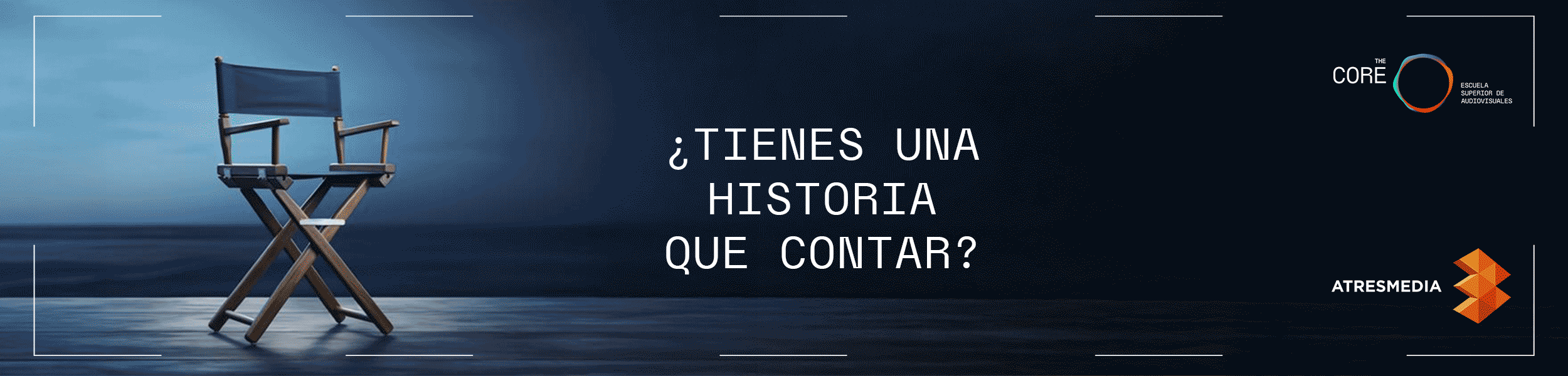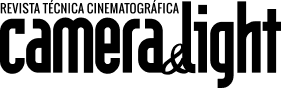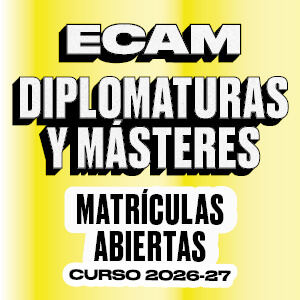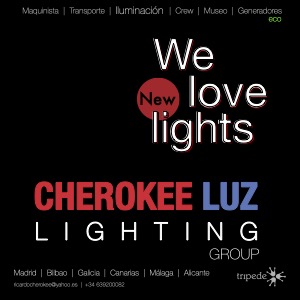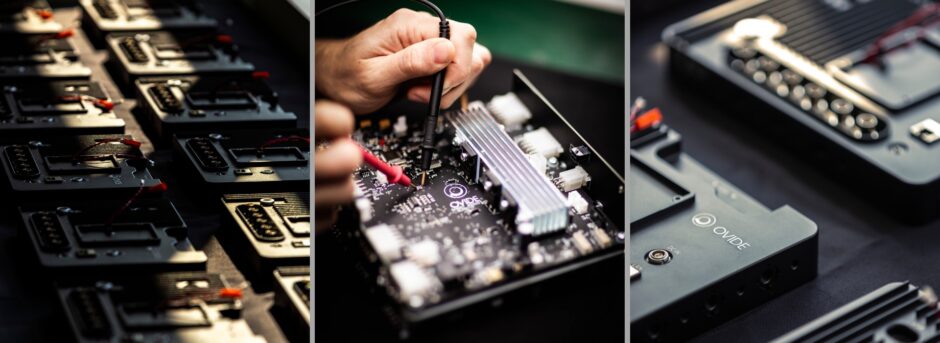‘Ciudad sin sueño’: Prodigiosa fábula en los márgenes de lo real
La película de Guillermo Galoe se estrena hoy en los cines de España
El cineasta madrileño Guillermo Galoe recogió el premio de La Semana de la Crítica al Mejor Guion (coescrito con Víctor Alonso-Berbel) por ‘Ciudad sin sueño’ en su vuelta a Cannes, donde ya optó en 2023 a la Palma de Oro con el cortometraje, ganador de un Goya, ‘Aunque es de noche’, en el que se basa este primer largometraje de ficción. También en la misma edición de hace dos años estrenó, en la Quincena de Realizadores, su cortometraje ‘Las gaviotas cortan el cielo’, codirigido con Mariana Bártolo. El director de fotografía de ‘Ciudad sin sueño’, Rui Poças, que también ha visitado el certamen con anteriores trabajos (el más reciente es ‘Grand Tour’, de Miguel Gomes, Premio a la Mejor Dirección en Cannes de 2024) e incluso como miembro del jurado, nos contó cómo se desarrolló este rodaje en la olvidada Cañada Real de Madrid con actores no profesionales residentes en la zona.
Conversamos con Rui Poças (AIP, ABC) sobre su última selección en el Festival de Cannes cuando se dispone a asistir al otro Festival de Cans, el certamen que se celebra cada año coincidiendo con la cita francesa en la aldea de 400 habitantes de Cans en el municipio de Porriño (Pontevedra) y que lleva 22 años exportando ‘agroglamour’.
En la presentación de ‘Ciudad sin sueño’ de la Semaine de la Critique, se destacó la figura de su director de fotografía, quien fue miembro del jurado de esta sección competitiva dos años atrás. Nos cuenta Rui que le gusta especialmente esta sección, que este año tenía como presidente del jurado a Rodrigo Sorogoyen, porque programa películas más empáticas, más preocupadas por la sociedad. Buen ejemplo de ello es la película de Guillermo Galoe, que hace un retrato etnográfico de unas gentes que viven a las afueras de la gran urbe madrileña, apartadas del resto de la sociedad.

ENTREVISTA A RUI POÇAS, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
Esta película es la versión larga del cortometraje ‘Aunque es de noche’, fotografiado por Alana Mejía González. ¿Qué te atrajo de este proyecto?
El guion que me mandó Guillermo [Galoe] me entusiasmó. Ya he hecho otras películas con el mismo punto de partida, como ‘Aquel querido mes de agosto’, de Miguel Gomes (2008), que también parte de lo real para construir una ficción. En ese caso, ocurre en Portugal, pero tiene un carácter muy universal, del mismo modo que ocurre con esta película, que está centrada en la realidad de La Cañada Real, pero también es una historia que todo el mundo puede entender y cuya situación se puede trasladar a otros lugares y a otras historias. Así que me resultó muy atractivo desde el primer momento.

¿Cómo fue la fase de preparación y búsqueda de localizaciones?
Guillermo y yo tuvimos un proceso de 3 meses de reuniones, viendo cómo podríamos contar la historia visualmente. Una vez hecho ese trabajo, tuvimos la oportunidad de ir a La Cañada Real a ver cómo funcionaría, para después reconsiderarlo, volver a La Cañada… Este proceso fue crucial, porque ese es un lugar que tiene muchos estímulos visuales. Pueden darse diferentes situaciones muy impactantes visualmente al mismo tiempo, algo que puede ser muy distractivo para contar una historia de ficción. Por eso, para nosotros era muy importante tener muy claro lo que estábamos buscando para, cuando llegáramos allí, crearlo de raíz y no distraernos con todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Porque muchas veces estábamos filmando algo muy sencillo mientras a nuestras espaldas estaban pasando cosas increíbles, pero que no formaban parte de nuestra historia. Así que ese trabajo previo que hicimos nos sirvió también para tener bien claro lo que estábamos buscando. Estando ahí, había que reaccionar a lo que pasaba, pero no era una película documental, sino una ficción. Por eso, era importante no perderse por los estímulos del lugar.

Creo que ese híbrido entre documental y ficción es lo que más fuerza tiene en la película. Parece que estás viendo un documental y poco a poco entiendes que es una ficción por algún elemento, como puede ser la cámara subjetiva de los niños (Toni y Bilal son dos amigos que graban lo que ven e imaginan que son otros lugares a través de filtros de colores que aplican a la imagen), que quizá está muy estabilizada para ser un móvil.
¡Pues resulta que sí era un móvil! Se grabó con iPhone. Por contra, los filtros sí fueron creados en postproducción.
Se ha definido la película como un western, ya que sus personajes están fuera de la ley, aunque también se puede ver como un poema inspirado por Lorca o como un coming-of-age del personaje de Toni. ¿Cómo te describió el director el germen del proyecto?
Realmente era un poco de todo eso. Desde luego, era fundamental la cuestión documental-ficción: aunque la película es claramente una ficción, tiene ese gusto de retratar algo que existe en la realidad, la vida de La Cañada Real. La cosa estuvo siempre, para mí también en la fotografía, en encontrar ese punto justo para que la película no fuera un documental, pero respetando la realidad en la que estábamos. Por ejemplo, existe ese contraste entre la mirada de los niños a través de la cámara del móvil y una especie de cámara más objetiva que, por comparación, uno siente que es una cámara más documental en cierta manera. Entonces, el reto con la luz y con el trabajo de cámara fue no hacer una fotografía que fuera demasiado ficcional, sino que la composición de los planos y el movimiento de la cámara no sobrepasasen esa sensación documental y de verdad. Queríamos que pareciera una cámara de documental, una cámara viva siempre en mano. Antes de filmar hicimos algunas pruebas técnicas, no solo para encontrar la cámara con la que rodaríamos y el workflow técnico, sino también el lenguaje de cámara. En todos los planos, aunque muchos parezcan fijos, la cámara siempre tiene un pequeño movimiento. Y eso, aunque hay mucha gente que no lo percibe, le agrega una sensación de verdad.

En relación con esas pruebas, ¿qué te llevó a elegir la cámara Alexa 35 y las ópticas Zeiss Super Speed?
La Alexa 35 es una cámara muy flexible que tiene un rango dinámico amplio, lo que nos convenía para muchas situaciones, sobre todo las de noche. Además, me gusta mucho la forma en que capta la piel.
Con las ópticas, lo que buscábamos era lograr una sensación analógica. De hecho, teníamos la voluntad de hacer esta película en fílmico, en 16 mm, pero la realidad de la producción no nos lo permitía, dada la cantidad de horas que teníamos que filmar. Aunque esto es algo que quedó muy claro desde el inicio, quien más lo lamentó fue Guillermo. Como es algo que me pasa muchas veces, hice algunas pruebas para mostrarle que se podía hacer algo que, aunque no fuera 16 mm, sí le imprimiera una característica menos digital a la imagen. Por eso elegí esas ópticas que conozco muy bien, además de aplicar un trabajo de postproducción con grano y una forma concreta de trabajar la imagen.
En cuanto al estilo visual de la película, hay dos cosas que llaman la atención: el contraste, donde cobran importancia las pieles, y el uso del color. Háblame de las decisiones en torno a la paleta de color para elegir el look. ¿Cómo has manejado ese contraste?
Sobre todo, a través de la elección de la Alexa 35, porque tiene precisamente una interpretación, no solo de las pieles, sino también de las altas luces en exterior que es más interesante que otras cámaras digitales; de hecho, esa fue una de las principales razones por las que la elegí.
En este sentido, yo quería una fotografía que en la cámara principal no tuviera filtros, porque la de los móviles ya los tenían. O sea, no queríamos reinterpretar la realidad, sino más bien presentar las cosas como son, aunque fuese una cámara de ficción, pero me interesaba tener este contraste bastante claro al pasar de un mundo al otro.
En cuanto al trabajo de color, este tiene más que ver con el trabajo de preparación y de Arte, y de pensar el orden de las secuencias previamente para cerciorarnos de que pasaremos de una secuencia nocturna con fuego a una secuencia junto a un río, por ejemplo. Se trata de pensar la película como un flow de elementos visuales que luego te darán una sensación determinada. Ese es un trabajo que me gusta mucho hacer en preparación, porque, más que poner filtros o transformar la luz, muchas veces cuenta más saber cómo encontrar un contraste, por ejemplo, entre una secuencia y la siguiente, lo que te da una u otra sensación.

¿Te refieres a un premontaje?
Efectivamente. De hecho, el montaje final no está muy lejos de lo que hablamos en ese trabajo de preparación, donde teníamos una pared con notas de todas las secuencias para montarlas y ver cómo funcionaba una determinada secuencia seguida de otra. De este modo, hacíamos un trabajo de premontaje pensando en la fotografía, no solamente en la historia. Durante este proceso, íbamos a La Cañada a ver si funcionaba lo que estábamos pensando, algo que influyó en la reescritura del guion, porque había veces que, aunque funcionara el punto de vista al contar la historia, quizá el paso de una cosa a otra visualmente no era tan fuerte, y entonces había, por ejemplo, que montar una secuencia que era de día y pasar a la noche, para que tuviera un determinado ritmo y encontrar así un contraste.
¿Este trabajo previo lo sueles hacer en tus proyectos? Porque me parece muy interesante en cuanto a la búsqueda estética.
Lo intento. Además de fotografía, yo estudié guion muchos años. En mi opinión, el trabajo de preparación consiste en pensar la película, y un ‘dire de foto’ es un visual storyteller: mi trabajo es ayudar a contar una historia visualmente. Así que todo va unido, no pienso solamente en la fotografía, sino en cómo contar una historia, y la fotografía es una herramienta más, como los diálogos, las acciones o el entorno.

En ese sentido, en esta película el uso del color es una herramienta fundamental. ¿Cuál fue el peso del colorista en una historia donde los cambios de color son tan narrativos?
Fue la primera vez que tanto Guillermo como yo trabajamos con Caïque de Souza, que es un colorista francés de origen brasileño. Lo cierto es que fue un proceso un poco atribulado, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo todo de una vez, sino en días sueltos. Por otro lado, no fue nada sencillo encontrar la imagen idónea para el material de los móviles, tanto la forma de hacerlo, como después encontrar la combinación de colores. Se abre todo un mundo al valorar si la piel es verde o rosa y de qué color son los árboles. En la película no da esa sensación, pero fueron imágenes muy pensadas en el proceso de postproducción. Pusimos mucho cariño en elegir los colores y la densidad, en encontrar un lenguaje que funcionara para todas las secuencias: en unas queríamos darle una sensación más romantizada y en otras más violenta, pero manteniendo la coherencia de que todo perteneciera al mismo móvil.

Y en el rodaje, ¿qué LUTs usaste?
Llevé un par de LUTs mías, porque en este caso era muy difícil empezar con una LUT que fuera muy específica sin estar seguro de que podría funcionar. Y como no tuvimos la opción de tener un DIT en el set para poder ir haciéndola sobre la marcha, prefería trabajar con una LUT un poco general, teniendo en cuenta que luego podía convertirse en otra cosa.
Una cosa que vimos claramente en los primeros días de etalonaje es que la película rechazaba una mano fuerte en el grading. Es decir, cuando intentábamos hacer algo más bello, más retocado, la película lo rechazaba. Es como si la película dijera: “No quiero ese traje. Yo soy la realidad”. Eso fue muy interesante, porque llegué a pensar que éramos nosotros los que nos habíamos acostumbrado a la imagen que teníamos, pero no era eso. Y está muy bien cuando es la propia película la que te dice lo que no quiere ser.

Has operado una cámara que a veces desaparece de manera casi imposible. Recuerdo la secuencia en el bar por la noche o cuando la familia discute sobre si mudarse a un piso o quedarse en La Cañada Real. ¿Cómo era vuestra manera de trabajar con estos actores no profesionales?
Pasó muchas veces que empezábamos a las 8 am haciendo una secuencia que estaba pensada para ser filmada durante la mañana, porque el sol estaba en su buena posición, y por el hecho de no ser actores profesionales, se tardaba mucho más, por lo que la secuencia podía terminar de rodarse a las 4 pm. Esto para mí era complicado por la luz, y hubo un gran trabajo para garantizar la continuidad en las secuencias por el hecho de que a menudo tardábamos mucho en ensayar y filmar. Por eso, hubiera sido imposible hacer esta película en 16mm con nuestro presupuesto.
En cuanto a la cámara, era como si fuera una cámara al hombro, pero en planos fijos, una cámara que respira y no se siente que se está moviendo, pero tampoco es una cámara que está bloqueada. Solíamos empezar las secuencias sabiendo cómo queríamos filmar, pero después no salía como lo habíamos planificado: el decoupage sí era un poco lo que habíamos pensado, pero muchas veces daba tiempo a hacer pequeñas alteraciones en el espacio o en el punto de vista de cámara para dar esa sensación de que somos testigos de una situación. La idea siempre fue tener una distancia humana hacia los personajes y nunca filmar desde lejos, como si fuera para National Geographic. Nuestra cámara tiene esa ética de estar a una distancia en que esas personas saben que están siendo filmadas. Por eso, la elección de las ópticas, con las focales 35mm y 50mm, tiene que ver con eso, con una distancia humana. Eso creo que te da como espectador la sensación de estar ahí, y no de estar viendo una película. Eso para mí fue muy importante a la hora de elegir dónde está la cámara espacialmente en la escena, pero también para elegir la óptica. Lo que dices muy probablemente tiene que ver con esa ética en la puesta de cámara y esa distancia, que es la distancia del ojo humano y la presencia humana en una situación. Y eso atraviesa toda la película.

Otra cosa que atraviesa la película es la mirada de Toni. Por ejemplo, en ese plano icónico (que abre este artículo) en el que su abuelo vende a la galga Atómica a otra familia. Toni presencia la venta desde dentro del coche. Después, el abuelo se sube al coche e inician la marcha, que la cámara sigue en plano fijo. Toni está contenido pero desgarrado a la vez. Esa mirada resulta increíble si recordamos que no es un actor.
Hay que tener en cuenta, además, la forma en que lo rodamos, en la segunda jornada. La cámara estaba puesta en el coche a 40 cm de su cara. Cuando terminamos de rodar ese plano nos dijimos: “Ya tenemos película”. Ese chico lo tiene todo para ser actor, tiene verdad, y eso es difícil de encontrar. Tiene esa mirada profunda de un niño con mucho pasado.

La Cañada Real es conocida por ser un lugar sin electricidad. ¿Qué desafíos os planteó esto a nivel logístico y al trasladarlo a imagen? En los planos de noche te apoyas en el fuego, en los faros de los coches, y hay planos muy bonitos donde se usan las cortinas para hacer un efecto como de sombras chinescas y de campamento gitano.
Para mí, había que encontrar ese justo equilibrio al hacer una luz en un hogar que no tiene luz. Es decir, uno tiene que creer que estamos en un lugar donde no hay electricidad, aunque supongamos que tienen generadores. Entonces, se trataba de abrazar la realidad y filmar los lugares tal cual son. Por ejemplo, la secuencia de noche en la hoguera estuvo bastante iluminada, pero la hicimos de una forma que parece que fue llegar ahí y filmar. Y eso muchas veces es bastante más complicado que hacer lo contrario. Por tanto, fue muy importante encontrar el equilibrio y no sobrepasar la iluminación para encontrar ese camino entre lo real y la poesía.
¿Usaste LED mayoritariamente?
Usé LEDs, HMIs y también tungsteno, que es un tipo de iluminación que me gusta. Fue toda una mezcla de fuentes de luz dependiendo de las situaciones: en las secuencias de hoguera, de noche, usé tungsteno y un poco de fuego que podía llevar a los lugares que me convenía. Y en interiores y exteriores día, usé sobre todo HMI.